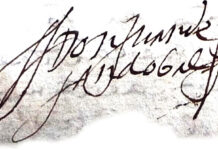RECORDANDO LO mejor de los nuestros se nos llena el alma de nostalgia y de ternura. Nos alegramos íntimamente de los momentos que con ellos compartimos; momentos seguramente sencillos, sobre los que nadie escribiría una novela, pero que fueron los que nos hicieron ser quienes somos. Ese mismo recuerdo nos hace sentir una nostalgia grande, que puede ser dolor punzante cuando a quien recordamos nos dejó recientemente.
Recordar a nuestros difuntos nos hace más personas. Los recordamos con agradecimiento, con indulgencia, con comprensión. Es un recuerdo que se hace oración porque la muerte siempre nos sitúa en el umbral de esta vida y nos hace mirar a la oscuridad y el enigma de la otra. Desde que la persona es persona, eso es así. Los primeros rasgos de humanidad se dan con el culto a los difuntos; los primeros textos escritos se encontraron en sus tumbas. Como si toda nuestra humanidad se cifrara en reconocer que nuestra dignidad personal, que nuestro amor y nuestra libertad no sucumben con la muerte.
Eso que era un anhelo profundo de cada persona se hizo realidad en la muerte y la resurrección de Jesucristo. En Él sabemos que nuestra vida tiene esperanza (y responsabilidad) de vida eterna. La resurrección de Cristo le da su verdadera dimensión y sentido a nuestra vida. Él que entregó su vida por nosotros es ahora el corazón de nuestras vidas.