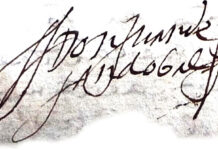(Mateo 11, 2-11) JUAN BAUTISTA estaba en la cárcel, y desde allí escucha hablar del profeta de Nazaret, de sus palabras y de sus hechos, y envía a sus discípulos a preguntarle si era el Mesías.
Si Jesús hubiera sido un profesor o un político de nuestro tiempo, le hubiera respondido: “Depende de lo que entiendas por Mesías, porque hay muchas maneras de entender el mesianismo y con algunas resulta que bla, bla; bla, bla; bla, bla.” Pero Jesús era Jesús y le responde con sus actos: “Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, y los sordos oyen; los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle a tropiezo en mí.”
De esta respuesta una cosa nos sorprende: ¿quién iba a encontrar tropiezo en todo lo bueno que estaba haciendo?, ¿quién puede escandalizarse de la bondad para con los más débiles? Al preguntar así somos, por una parte, unos ingenuos, y por otra, un poco hipócritas.
Todos arrimamos el ascua a nuestra sardina, todos buscamos una buena sombra que nos cobije; la pobreza y las carencias nos asustan, rechazamos lo tosco; nuestra naturaleza tiende a lo más cómodo, a la abundancia. Pero, sobre todo, huimos de la irrelevancia: queremos ser alguien, ser considerados, tenidos como personas valiosas, importantes, decisivas, aunque sólo sea en el ámbito reducido en el que nos desarrollamos. La opción de Jesús por comenzar su misión desde los más pobres sigue siendo piedra de escándalo para muchos cristianos aunque no lo reconozcamos. Jesús no construye desde un solar desescombrado, por suerte parte de nuestras ruinas para llevar adelante su misión.