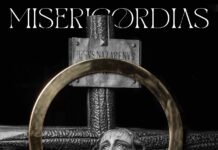(Juan 3, 14-21) A veces el único camino posible es la cruz. Y no esa cruz que se asume para conseguir una felicidad mayor.
Nuestra vida no es humana sin autosuperación, sin esfuerzo, sin sacrificios. Si nos alejamos constantemente de contrariedades, si elegimos siempre el camino más fácil, nunca contemplaremos con agrado lo que somos. No somos auténticamente personas si no nos desvivimos por gozar de la amistad y el amor. Sin esa capacidad de sacrificio nuestra vida se vacía, perdemos el norte; nos hundimos en la ciénaga de nuestros deseos egoístas, y nos ahogamos en el hastío.
Pero, a veces, la humanidad de nuestra vida nos pone enfrente a la cruz. Y nos toca luchar contra una injusticia de la que sabemos su dificultad y su riesgo. O la enfermedad de un ser querido nos pone en la tesitura de renunciar a muchas de las cosas que hacemos y nos gustan.
Y sabemos que no vamos a vencer, ni a la injusticia del mundo, ni a la limitación de nuestra carne.
La cruz, para Jesús, no fue un acto de superación personal, ni un medio para conseguir una sociedad mejor. Jesús asume la cruz, desde su intimidad personal, como entrega a todos los hombres y al Padre. Jesús, en la cruz, asume su propia vida como semilla entregada por amor.
La cruz –ciega, opaca, cruel, torpe, dolorosa, inhumana—no se asume “para”, se asume “por”. Nada justifica la cruz, ni conseguir esto ni lo otro; la cruz se asume por amor.
¿Qué haremos cuando tengamos que asumir la cruz?